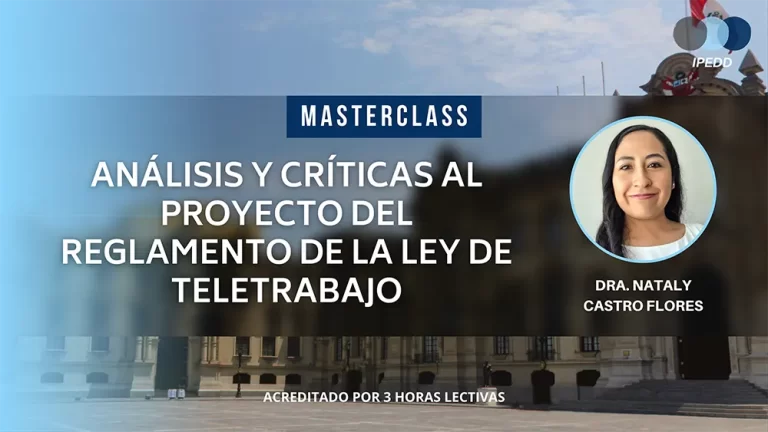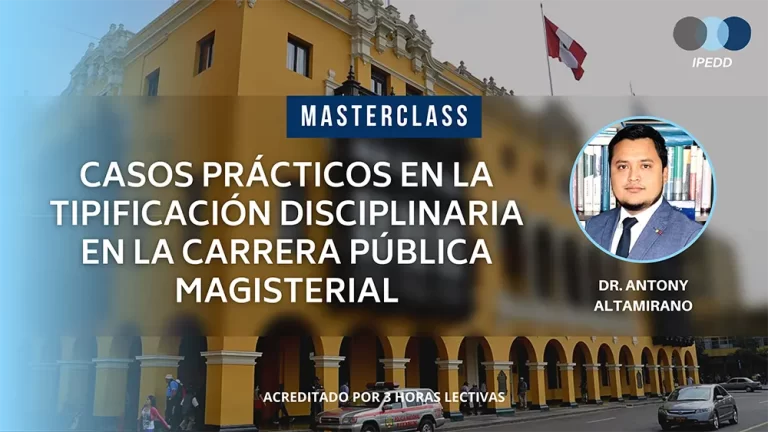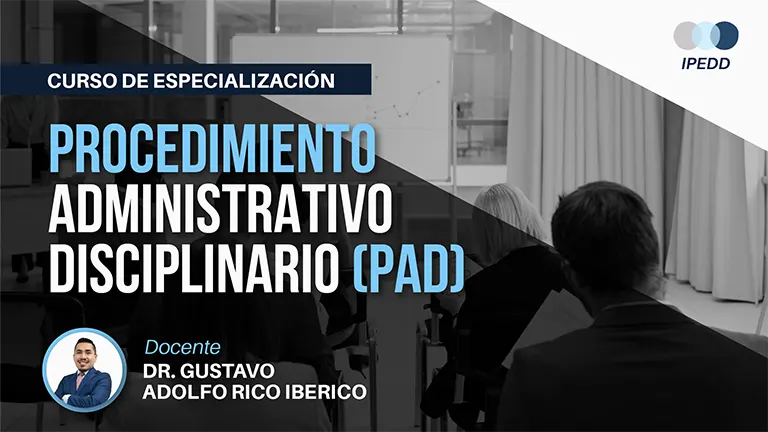1. Introducción
El presente trabajo constituye una aproximación respecto de la jurisprudencia, en primer lugar, entendida como una fuente del derecho, se han tomado enfoques distintos, para ubicarla en la categoría de fuente del derecho.
Teniendo en cuenta ello, se debe definir el término jurisprudencia, que de por sí resulta complejo, sin embargo, se analizará sus diversas acepciones y se arribará a un concepto general y, sobre todo, aceptado por la mayor parte de la comunidad.
Luego de ello, se analizará lo concerniente al precedente judicial, desde su concepto, hasta sus elementos y características, ya que es importante tener en cuenta ello para determinar hasta qué punto una sentencia o resolución judicial alcanza el nivel de precedente.
Finalmente se analizará los casos que reconoce la legislación peruana sobre precedentes judiciales y cuales porque es que debería dársele mayor énfasis al precedente judicial
2. Aproximación a fuente de derecho
Desde una perspectiva positivista el concepto de fuente de derecho es equiparable al concepto de ley en sentido material, es decir, todo aquel acto en donde se prescriban normas de carácter general; para el profesor italiano Guastini [1], se deben de excluir del concepto de fuente de derecho a los actos de autonomía privada.
En sentido similar, el profesor Renzo Cavani [2] indica que las fuentes del derecho son los preceptos normativos que guían la conducta humana; el italiano Pizzorusso [3] al referirse a fuente indica lo siguiente: «los actos o hechos de los que las normas que regulan la producción jurídica hacen derivar la creación, la modificación o la abrogación de disposiciones o normas»; con lo que se puede mencionar que para un gran sector de la doctrina la fuente del derecho es en puridad la norma jurídica o simplemente la ley; en el mismo
El profesor Aníbal Torres [4] indica lo siguiente: «en el civil law la ley es la principal fuente del derecho; a falta de ley rige la costumbre, y a falta de ley y costumbre, se aplican los principios generales de divorcio. La jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico mediante la interpretación de la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La jurisprudencia, por regla general, no es fuente directa sino indirecta de derecho». Por lo que la jurisprudencia, particularmente para nuestra realidad, es una fuente secundaria.
Respecto de las fuentes del derecho algunos autores como Marcial Rubio [5] indican que la manifestación de voluntad también es una fuente de derecho, menciona que, la declaración de voluntad manifestada a través de un acto jurídico, porque produce obligaciones con carácter de ley para la o las partes; sin embargo, para el presente trabajo se dará énfasis a la Norma Jurídica, la Jurisprudencia, la Doctrina y la Costumbre.
Por el contrario en el common law, la jurisprudencia es la principal fuente de derecho, que se materializa a través del precedente judicial; a diferencia de nuestro sistema, en el sistema anglosajón la ley es una fuente secundaria de derecho, tal como lo menciona David [6]: «Sólo en presencia de dichas sentencias sabrá el jurista lo que quiere decir la ley, porque solamente entonces encontrará la norma jurídica en la forma que resulta familiar, es decir, en la forma de regla jurisprudencial»; quedando establecida la preponderancia de la jurisprudencia por sobre las demás fuentes del derecho.
La importancia de la jurisprudencia como fuente de derecho tiene que ver también con el deber de motivación de los jueces al momento de emitir las resoluciones judiciales, deber y principio materializado en la Constitución en el artículo 139° inciso 5, así como por el Tribunal Constitucional al desarrollar los tipos de motivación en el caso «Giuliana Llamoja» [7]; pues, al tener sentencias correctamente motivadas, las decisiones judiciales son confiables y generan confianza en la justicia, así como predictibilidad y seguridad jurídica en la ciudadanía.
3. La jurisprudencia
En sentido general, se puede entender a la jurisprudencia como las decisiones emanadas por la autoridad competente, en ese sentido Messineo [8] la define como: «El reflejo de la vida del jurista puro, la ventaja de interpretar la norma, en vista de la solución de una controversia y, por consiguiente, el inmediato contacto con la práctica del derecho», sin embargo dicho concepto es un tanto subjetivo, que no permite entender claramente a la jurisprudencia, tanto por su complejidad, como por sus diversas acepciones
Por otro lado, también se puede entender como jurisprudencia al precedente judicial o decisión del más alto tribunal de un país, en donde al resolver un conflicto en concreto establece un principio o doctrina jurídica vinculante para el propio tribunal supremo y para todos los órganos jurisprudenciales inferiores, mientras no sea derogada o modificada por resolución debidamente motivada del propio tribunal supremo y para todos los órganos jurisdiccionales inferiores [9], siendo este un concepto más elaborado y que le otorga mejores matices al término
Por lo que para darle una conceptualización más amplia se utilizará los alcances del profesor Cavani [10] para darle claridad: «el término “jurisprudencia” tiene varias acepciones, lo cual hace que sea polisémico y vago. Entre ellas destacan: (i) como sinónimo de precedente o decisión judicial (“Tengo esta jurisprudencia que defiende mi posición”); (ii) como el conjunto de decisiones de uno o más tribunales en un contexto histórico dado (“la jurisprudencia [peruana] tiene mucho por mejorar”); (iii) como el conjunto de decisiones de un tribunal en un sentido determinado (“la jurisprudencia del TC es contraria al caso de mi cliente”; “la jurisprudencia dominante de la Corte Suprema apunta hacia tal sentido”); (iv) como sinónimo de ciencia del derecho (aunque esto en más común en otras latitudes: jurisprudenz, jurisprudence, giurisprudenza)».
4. El precedente judicial
4.1. La Analogía.
En la concepción del término precedente, sin lugar a dudas se encuentra la analogía ya que, en la utilización del precedente se utiliza la analogía, como un ejercicio lógico, teniendo en cuenta que la utilización de una regla (o subregla) creada por el juzgador en un determinado caso, puede servir para otro, siempre y cuando tenga características similares. Tal como sucede en la doctrina inglesa, [11] donde para reconocer con fuerza vinculante una decisión judicial previa, se debe encontrar el elemento análogo en el caso a resolver. Lo relevante al analizar la jurisprudencia, entendiéndose como precedente, es analizar los elementos comunes y diferentes en dos casos.
Sin embargo, el juez deberá de analizar hasta qué punto puede utilizar la analogía en la solución del caso nuevo, deberá de considerar las condiciones históricas, legislativas y, sobre todo, motivar su decisión, teniendo en cuenta los hechos, el derecho y la prueba; valorando también las máximas de la experiencia y las reglas de la sana crítica.
4.2. Los elementos del precedente judicial
Al analizar los elementos de una sentencia o de una resolución judicial que pone fin a un proceso, se debe tener en cuenta, en primer lugar, a la parte considerativa de la resolución; es en esta parte en donde el juez expone todos sus fundamentos para arribar a una decisión final; la parte considerativa se puede dividir a su vez en dos elementos más; la ratio decidendi y el obiter dicta; que son los elementos del precedente.
Cross [12] indica respecto de la ratio decidendi lo siguiente: «(…) aquellas proposiciones que parezcan haber sido por el (juez) como necesarias para su decisión. Lo demás será obiter dicta», pudiéndose entender a la ratio decidendi como el fundamento destacado o el fundamento más importante del juez que lo ha llevado a tomar una decisión, en palabras de Ramos [13] «Es el elemento sine qua non lleva a la conclusión del caso por un órgano judicial».
Por otra parte, el obiter dicta, son aquellos elementos de una sentencia expresada de manera colateral, los cuáles no se refieren al aspecto fundamental de la decisión judicial, Cross [14] indica lo siguiente: «El término obiter dicta generalmente es usado para referirse a aquellas observaciones irrelevantes que por lo general consisten en afirmaciones hechas en el curso de la exposición de los argumentos que justifican la decisión mientras que los dicta que se refieren a temas colaterales relevantes son conocidos como dicta judicial».
4.3. Características del precedente
La primera característica del precedente es lo que se conoce como stare decisis, que se refiere a que una decisión judicial debe atender a lo ya resuelto o dicho por un juez, corte o tribunal, para que de esa manera exista uniformidad y predictibilidad al momento de que los jueces dicten las sentencias; Hansford [15] menciona respecto a ello «Dicho principio representa una característica fundamental del precedente pues se establece como un ingrediente que dota de congruencia a un determinado sistema jurídico».
La segunda característica se refiere a la vinculatoriedad o binding, es decir que los jueces deben de seguir lo resuelto por magistrados superiores que hayan resuelto causas similares, para establecer un criterio uniforme respecto de un mismo tema.
Respecto al grado de vinculatoriedad u obligatoriedad se deben distinguir 3 aspectos del precedente: 1) tribunales o jueces de menor jerarquía que deben seguir obligatoriamente el precedente de los de mayor jerarquía (relación vertical); 2) tribunales o jueces de similar o jerarquía equivalente que siguen un precedente por un aspecto más bien persuasivo (relación horizontal); y 3) tribunales de la mayor jerarquía y el grado de vinculación de sus propios precedentes.
Sin embargo, se debe señalar que ello no significa que necesariamente se debe seguir a rajatabla lo desarrollado por un juez de grado superior, existen técnicas como el distinguishing o el overruling, que permite al juez apartarse del precedente, motivando su decisión, por motivos que considere no corresponden al nuevo caso; en el Perú se tiene muchos casos respecto a ello, uno de los más mediáticos fue lo resuelto por la Corte Suprema en el denominado “Precedente Huatuco”.
5. El precedente judicial en el caso peruano
El profesor Torres [16], menciona lo siguiente respecto del precedente y el caso peruano: «La creación del derecho debe ser la obra conjunta del legislador y el juez, puesto que el legislador dicta la ley, pero ésta no opera por sí sola sino a través del juez, quien, mediante la interpretación, establece su sentido con relación a un hecho concreto sometido a su decisión, interpretación que servirá de fundamento para la solución de otros casos futuros iguales, de tal modo que éstos no tengan respuestas jurídicas contradictorias»; en nuestro país, se establecen formas para considerar al precedente como fuente de derecho, y por lo tanto de obligatorio cumplimiento para los jueces al momento de resolver un caso.
El Código Procesal Constitucional en su Artículo VII, dispone lo siguiente:
Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.
Estableciéndose el carácter de precedente vinculante para casos en los que el máximo intérprete de la Constitución así lo estableciera, por ejemplo, se tiene el caso de lo resuelto en el Caso Llamoja, que algunos de sus fundamentos constituyen precedente vinculante.
De la misma manera, el Código Procesal Civil en su artículo 400° dispone lo siguiente:
Artículo 400. Doctrina jurisprudencial. Cuando una de las salas lo solicite, en atención a la naturaleza de la decisión a tomar en un caso concreto, se reunirán los Vocales en Sala Plena para discutirlo y resolverlo.
La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno constituye doctrina jurisprudencial y vincula a los órganos jurisdiccionales del Estado, hasta que sea modificada por otro pleno casatorio.
Si los abogados hubieran informado oralmente a la vista de la causa, serían citados para el pleno casatorio.
El pleno casatorio será obligatorio cuando se conozca que otra sala está interpretando o aplicando una norma en un sentido determinado.
El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones que declaran improcedente el recurso, se publican obligatoriamente en el diario oficial, aunque no establezcan doctrina jurisprudencial. La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad.
Los plenos casatorios civiles, sin lugar a dudas, son la principal fuente de precedentes vinculantes para todo el territorio, a la fecha ya se han dictado 10 plenos casatorios, sobre temas en los que los jueces del país resolvían las controversias de manera distinta, lo que generaba inseguridad jurídica y falta de predictibilidad para los justiciables.
6. Reflexiones finales
La jurisprudencia como fuente de derecho constituye una herramienta para dinamizar el proceso judicial, sobre todo, en sistemas jurídicos como el peruano, en donde a falta de criterios uniformes de parte de los jueces, los procesos se hacen latos, carecen de uniformidad y no hay predictibilidad para los justiciables, pues, lo que se resuelve de una forma en Tumbes, se resuelve de manera distinta en Tacna.
Utilizando el precedente de manera adecuada por los jueces, se genera una justicia predecible, ya que se decidirá de la misma manera y en los mismos extremos en los casos análogos, con lo que la confianza en el sistema de justicia mejoraría de forma indudable,
Con ello también se reduciría la carga procesal en el Poder Judicial, ya que, al tener soluciones similares para casos análogos, no se tendría que analizar desde el inicio un caso y sería más célere la solución que el juez encuentre para el caso.
Incluso se solucionarían temas como la corrupción, ya que, al tener sentencias predictibles, no habría espacio para las decisiones a medida, que perjudican la imagen de los abogados y en general del sistema de justicia.
Referencias bibliográficas
[1] Guastini, R. (2019). Alessandro Pizzorusso sobre las fuentes y la interpretación. En: Discutiendo. Nuevos estudios de teoría y metateoría del derecho. Zela.
[2] Cavani, R. (2016). Jurisprudencia: ¿fuente del derecho peruano?, en Legis.pe. https://lpderecho.pe/jurisprudencia-fuente-del-derecho-peruano/#_ftnref3
[3] Torres, A. (2008). La jurisprudencia como fuente del derecho. Revista Institucional Nº 8. Artículos y Ensayos en torno a la Reforma del Sistema Procesal Penal y Apuntes sobre la Justicia Constitucional. http://repositorio.amag.edu.pe/handle/123456789/266
[4] Pizzorusso, A. (2011). Fonti del diritto, II ed. Zanichelli-Il Foro Italiano.
[5] Rubio, M. (2020). El sistema jurídico. Introducción al derecho. 12va ed. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
[6] David, R. (1969). Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos. Aguilar.
[7] STC N° 728-2008-HC Caso Giuliana Llamoja. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.pdf
[8] Messineo, F. (1979). Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo I. EJEA.
[9] Cavani, R. (2016). Op. Cit.
[10] Torres, A. (2008). Op. Cit.
[11] Twining, William, et. al., 2010: How to do things with rules, New York, Cambridge University Press.
[12] Cross, R. et al., (2012). El precedente en el derecho inglés, Madrid, Marcial Pons, (traducción castellana de María Angélica Pulido).
[13] Ramos, A. Bases para una teoría del precedente judicial.
[14] Cross, R. et al., (2012). Op. Cit.
[15] Hansford, Thomas, et. al, (2006) The politics of precedent on the U.S. Supreme Court, New Jersey, Princeton University Press.
[16] Torres, A. (2008). Op. Cit.