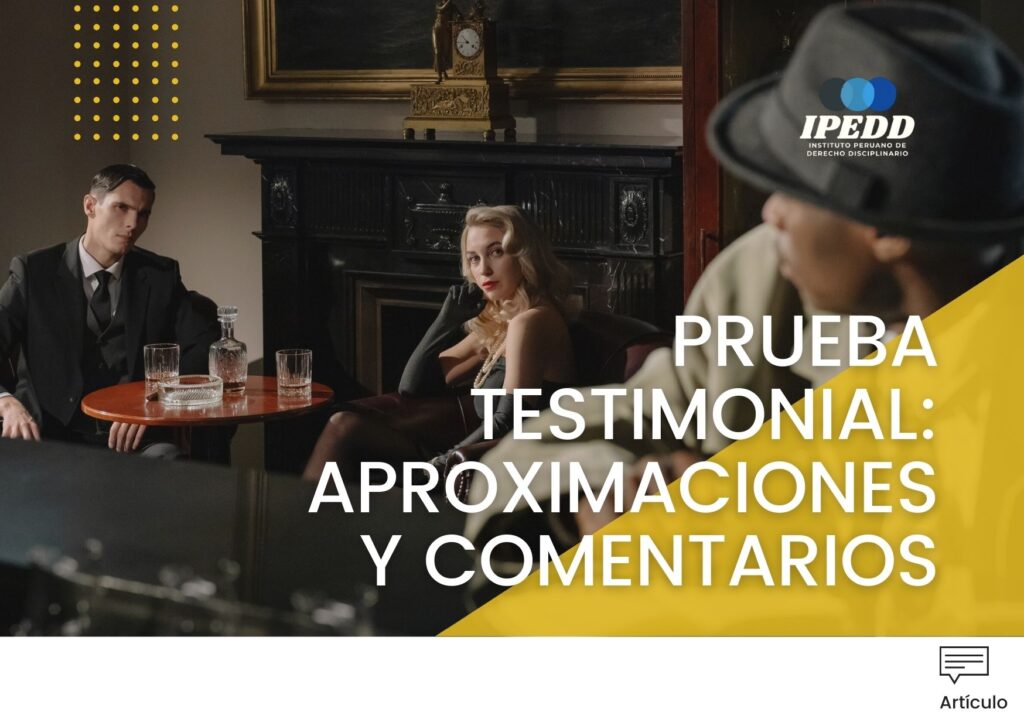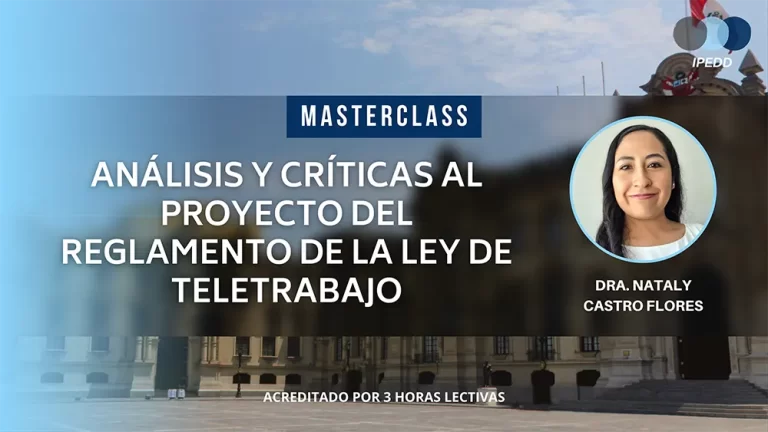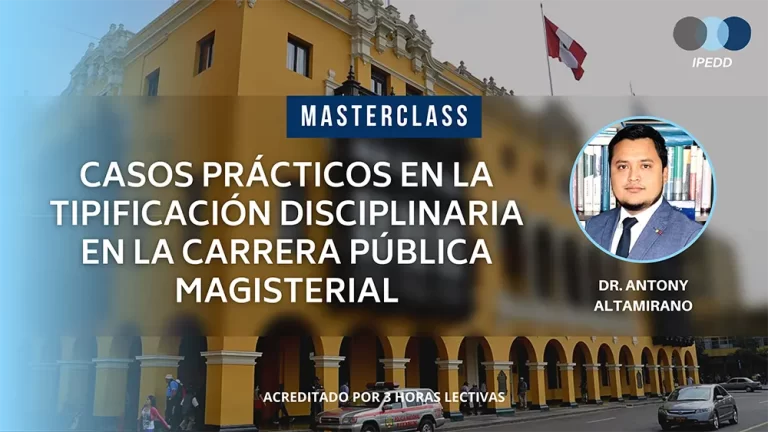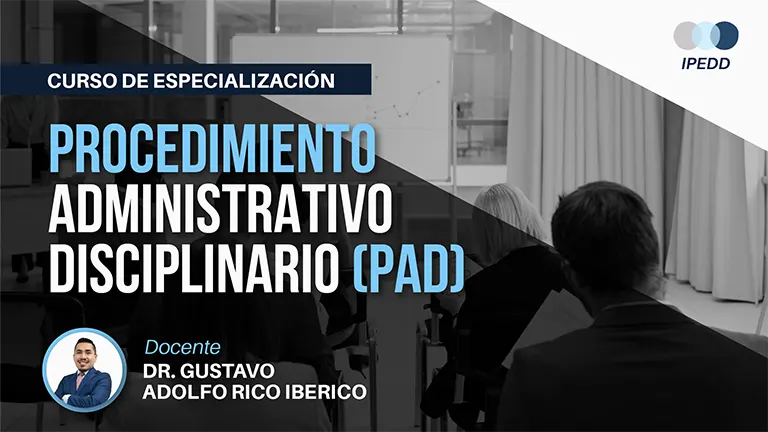1. Introducción
La prueba testimonial actualmente tiene una importancia sustancial dentro del proceso penal, ya que permite obtener de primera fuente, relatos que coadyuven al juzgador al esclarecimiento de la verdad, ello porque, el nuevo modelo incorpora principios como el de inmediación, oralidad y contradicción; que enriquecen el debate y hacen más expeditivo el trabajo del juez al momento de la sentencia.
Con el modelo procesal anterior el careo o interrogatorio al testigo no tenía mucha importancia, pues se prefería lo plasmado en documentos, ello sumado a que el proceso se regía por la escrituralidad, no habiendo espacio a que los abogados pudieran interrogar o contrainterrogar a los testigos que ofrecieran.
Con la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal de corte acusatorio y con preponderancia de la oralidad en los juicios, la prueba testimonial ha cobrado importancia dentro del proceso, porque, el juez escucha de primera mano los hechos, con lo que, en conjunto con las demás pruebas, puede alcanzar certeza al momento de dictar sentencia.
Sin embargo, el juez también deberá de aplicar su conocimiento al momento de calificar la fiabilidad probatoria de los testimonios y de los propios testigos; por lo que en la última parte del presente trabajo se realiza un breve análisis de la valoración de la prueba testimonial.
2. El testimonio
Para el profesor Pablo Talavera, el testimonio es el medio de prueba mediante el cual, el testigo, en su calidad de órgano y fuente de prueba [1] aporta información que ha percibido a través de sus sentidos al proceso penal; similar concepto es el del profesor Oré [2], que indica que el testimonio es el medio de prueba personal, por el cual se inserta al proceso, información relevante sobre los hechos que se investigan.
Siguiendo con la doctrina nacional, el profesor Mixán Mass [3] al hablar de testimonio indica que consiste en la atestiguación oral, válida, que se narra ante la autoridad competente, sobre aquello inherente al thema probandum, realizada por una persona natural que no esté impedida de declarar y que lo hace de motu propio, en virtud de la norma procesal pertinente; con lo que se va clarificando los alcances del concepto de testimonio.
En la doctrina internacional, el profesor Olmedo [4] brinda el siguiente concepto: «El testimonio es el acto producido por el testigo ante el órgano jurisdiccional con propósito de prueba»; sobre ello, Cafferata [5] añade que la declaración debe ser brindada por una persona física, ya que sólo ésta, es capaz de percibir y transmitir lo percibido en el proceso.
Teniendo en claro los alcances del concepto testimonio, se debe mencionar que el relato que se manifieste, deberá limitarse de forma exclusiva a lo percibido de forma sensorial, no se debe manifestar opiniones, conceptos o juicios de valor; ya que no tendrán valor probatorio; sin embargo, Jauchen [6] menciona que el testigo al momento de declarar, rememora una vivencia, por lo que, al transmitirla, muchas veces realiza ciertas apreciaciones en el relato.
3. El testigo
El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), no establece un concepto de testigo, por lo que se recurrirá a la doctrina para aproximarnos al concepto de testigo. El italiano Taruffo [7] señala que un testigo es la persona que sabe algo relevante sobre los hechos del caso y a quien se interroga bajo juramento con el fin de saber lo que ella conoce sobre tales hechos. Se puede mencionar que ese es un concepto clásico del testigo
El testigo es el órgano de prueba, es la persona que ha percibido algún suceso en específico; en un concepto más actual, Jauchen [8] refiere que el testigo es el llamado a deponer sobre hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos en forma directa, transmitiendo al juez de forma directa todo el conocimiento que tenga sobre alguna determinada circunstancia.
El profesor Neyra [9] indica que el testigo es la persona física que comparece de forma espontánea en el proceso, con el fin de transmitir con sus manifestaciones, todo el conocimiento que posea sobre algún hecho en concreto pasado, que ha percibido a través de sus sentidos directa y, sobre todo, que resulte de interés probatorio en la causa.
Sin embargo, el concepto más actual y mejor esbozado es el del profesor Talavera [10], pues, se debe comprender a aquellas personas que puedan aportar algo relevante al proceso para esclarecer los hechos, pudiendo ser testigo la propia víctima, terceros perjudicados por el delito, coimputados de otro proceso, expertos que aporten conocimiento técnico; además, el juramento es una práctica que no se debe exigir a todo testigo, debido a alguna condición personal o de otra índole.
Teniendo en claro el concepto, se debe mencionar también que el testigo deberá de tener capacidad para dar su testimonio dentro del proceso; la norma adjetiva indica lineamientos generales para poder ser testigo «toda persona es en principio hábil para prestar testimonio, excepto el inhábil por razones naturales o el impedimento de la ley»; Palacio [11] es un poco más específico sobre el concepto de capacidad, indica que consiste en «la aptitud física y psíquica del testigo para percibir y transmitir fielmente uno o más hechos; la compatibilidad en cambio, concierne a la habilidad de aquél en orden a la función que desempeña y a su posición en el proceso».
Cabe mencionar que el NCPP establece que, si fuera necesario para valorar el testimonio, verificar la idoneidad física o psíquica del testigo, se realizarán las indagaciones necesarias y las diligencias que correspondan; por lo que se pueden admitir como testigos a ciegos, sordos, mudos (siempre que no depongan hechos que requieran del sentido del que carecen); incluso puede haber testigos que hablen una lengua extranjera, y testificar a través de un intérprete.
4. Clases de testigos
4.1. Testigo presencial o directo
Es el testigo que ha tomado conocimiento de un hecho relevante al caso, de una forma directa a través de sus sentidos, Jordi Nieva [12] precisa lo siguiente: «testigo directo es aquel que estuvo presente en el lugar de los hechos, pero también es perfectamente posible que los oyera, o simplemente que utilizara el olfato, el gusto o el tacto».
4.2. Testigo de referencia, indirecto o de oídas
Es el testigo de segundo grado, ya que los hechos no los conoce o no los ha percibido de manera directa, sino que, a través de otra persona, que es el testigo fuente. El NCPP regula el testigo indirecto en su artículo 166.2°, mencionando que para que el testigo indirecto sea fiable, éste deberá de señalar el momento, lugar, las personas y medios por los cuáles lo obtuvo.
4.3. Testigo técnico
Es la persona que tomó conocimiento del hecho, en ocasión del ejercicio de su profesión, o se refiera a su especialidad técnica; con lo que el relato que brinde, no sólo se referirá a lo percibido por sus sentidos, sino que puede adicionarle conceptos personales sobre los extremos técnicos o científicos referidos al mismo [13]; se encuentra regulado en el artículo 166.3° del NCPP.
4.4. Testigo de conducta
Para el profesor Sánchez [14], es aquel testigo que declara generalmente en favor del imputado, a fin de aportar elementos sobre su credibilidad y honorabilidad.
5. Derechos, deberes y prohibiciones del testigo
Son derechos de los testigos que comparecen al proceso los siguientes:
- El artículo 163.1° del NCPP dispone que los testigos tienen derecho a que su comparecencia al proceso penal no constituya un perjuicio en sus actividades cotidianas.
- El testigo tiene derecho a la no autoincriminación, tal como lo dispone el artículo 163.2° del NCPP.
- Algunos testigos también tienen derecho a abstenerse de declarar, en este grupo se encuentran el cónyuge del imputado, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o relación de convivencia con el imputado, tal como se regla en el artículo 165.1 del NCPP.
- El testigo tiene derecho a la reserva de su domicilio (Artículo 170.4° del NCPP).
- Los testigos también tienen derecho a solicitar medidas de protección, pudiendo ser protección policial, cambio de residencia, ocultación de su paradero, reserva de identidad, entre otros.
- En el caso de que no puedan comunicarse en el idioma oficial, tienen derecho a solicitar un intérprete.
Son deberes de los testigos los siguientes:
- Los testigos tienen el deber de comparecer, es decir de concurrir al llamado del fiscal o el juez.
- El testigo tiene el deber de declarar, tal como lo establece el artículo 371° del NCPP.
- El testigo tiene el deber de responder con la verdad a las preguntas que le formulen (Artículo 163.1° del NCPP).
Los testigos tienen las siguientes prohibiciones:
- Prohibición de consultar notas o documentos, pues deberán de responder a viva voz y sin consultar notas o documentos (artículo 119.1° del NCPP).
- Prohibición de comunicación con otros testigos (artículos 170.3° y 378.2° del NCPP).
- Prohibición de expresar conceptos u opiniones sobre los hechos que está declarando (artículo 378.2 del NCPP).
6. Valoración del testimonio
El NCPP ha optado por el sistema de libre valoración de la prueba, pero, sin caer en la arbitrariedad, por lo que, se adoptaron reglas para ser lo más racional posible; el artículo 393.2° del NCPP indica que el juez deberá de examinar las pruebas de forma individual y luego hacerlo de forma conjunta; la valoración que realice el juez debe estar en concordancia con las reglas de la sana crítica, las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicos.
Por ello el juez debe de apreciar la credibilidad del testigo y de su testimonio; reglas que no se establecen en la norma adjetiva, por ello, la jurisprudencia peruana se ha encargado de subsanar ello a través de diversas resoluciones como la sentencia vinculante contenida en el R.N. N° 3044-2004, referida a la retractación del testigo; el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116, sobre el testimonio en los delitos de connotación sexual, o el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, referido al testimonio del testigo único, que será analizado en el siguiente apartado.
6.1. El Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116
El Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116 ha establecido pautas para que el juez pueda valorar el testimonio del testigo único, así como el testimonio de la propia víctima o agraviado; éstas características son: La ausencia de incredibilidad subjetiva; verosimilitud; y, persistencia en la incriminación.
Respecto del primer punto va referido a que la declaración no debe encontrarse motivada por sentimientos de odio o rencor del testigo hacia el imputado; punto que deberá ser valorado por el juez de la forma más exacta y amplia posible, para evitar posibles arbitrariedades.
El segundo punto está referido a la verosimilitud, en donde el testimonio debe de estar dentro de lo real, habiendo una coherencia lógica en la sindicación por parte del testigo.
Finalmente, el tercer presupuesto se refiere a la persistencia en la incriminación, debiendo ser constante y sin sufrir variación a lo largo del proceso.
La crítica a ésta jurisprudencia radica en que el primer presupuesto es demasiado subjetivo para alcanzar un nivel de certeza en el juzgador, pues, no habría límites racionales a la incredibilidad subjetiva; ya que en el proceso penal es complicado alcanzar la verdad material o absoluta, pues puede darse el hecho de que el testigo tenga una motivación interna y a raíz de ello oculte los sentimientos de odio o rencor hacia el imputado.
Por lo que el requisito de la ausencia de incredibilidad subjetiva no solamente deviene en controvertido, sino también de inútil aplicación por el juzgador, ya que no resulta comprobable con un alto grado certeza por parte del juez.
El presupuesto de la ausencia de incredibilidad subjetiva, resulta intrascendente, pues aun cuando se trate de argumentar que una declaración se encuentra plagada de animadversión o neutralidad, serán la verosimilitud y los elementos concomitantes los que doten de validez a la sindicación, sin importar los motivos internos del testigo.
Por lo que, como se mencionó líneas arriba el juez deberá de realizar una valoración conjunta de las pruebas, amparándose en las máximas de la experiencia, las reglas de la sana crítica, los principios de la lógica y los conocimientos científicos, para alcanzar una sentencia motivada en derecho y en las pruebas.
7. Reflexiones finales
El testimonio es el medio de prueba a través del cual el testigo, como órgano de prueba, aporta información que sea relevante en relación a las afirmaciones sobre hechos formulados dentro del proceso penal.
El juzgador debe de analizar de forma racional la prueba testimonial, primero de forma individual, para después hacerlo de forma conjunta con las otras pruebas.
Respecto de lo mencionado por el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, consideramos que el requisito de ausencia de incredibilidad subjetiva, no es relevante al momento de examinar la fiabilidad de un testigo, porque, el juez debe de valorar la verosimilitud del testimonio para que éste sea fiable; ya que el primer requisito de la jurisprudencia resulta demasiado subjetivo y da cabida a un actuar arbitrario por parte del juzgador.
Finalmente, el juez debe de valorar las pruebas de manera racional amparándose en las máximas de la experiencia, las reglas de la sana crítica, los principios de la lógica y los conocimientos científicos, para alcanzar una sentencia motivada en derecho y en las pruebas.
Referencias bibliográficas
[1] Talavera, P. (2017). La prueba penal. 1ra ed. Instituto Pacífico. p. 284.
[2] Oré, A. (2015). Manual de derecho procesal penal. La prueba en el proceso penal. Reforma. p. 260.
[3] Mixán, F. (1991). La prueba en el procedimiento penal. Ediciones Jurídicas. p. 110.
[4] Clariá, J. (2009). Tratado de derecho procesal penal. t. V. Rubinzal Culzoni. p. 75.
[5] Cafferata, J. (1998). La prueba en el proceso penal. Ediciones de Palma. p. 95.
[6] Jauchen, E. (2017). Tratado de la prueba penal en el sistema acusatorio adversarial. 1ra ed. Rubinzal Culzoni. p. 286.
[7] Taruffo, M. (2008). La prueba. Marcial Pons. p. 62.
[8] Jauchen, E. (2017). Op. cit. p. 323.
[9] Neyra, J. (2010). Manual del Nuevo Proceso Penal & Litigación Oral. Idemsa. p. 566.
[10] Talavera, P. (2017). Op. cit. p. 286.
[11] Palacio, E. (2000). La Prueba en el Proceso Penal. Abeledo Perrot. p. 84.
[12] Nieva, J. (2010). La valoración de la prueba. Marcial Pons, p. 271.
[13] Jauchen, E. (2017). Op. cit. p. 288.
[14] Sánchez, P. (2004). Manual de derecho procesal penal. Idemsa. p. 687.